Impunidad declarada e impunidad encubierta

Por: Claudia Escobar García (*)
Tras muchos años de espera, la Jurisdicción Especial para la Paz expidió la sentencia TP-SeRVR-RC-ST-No.001-2025, más conocida como “primera sentencia de la JEP”. Paradójicamente, en el preámbulo del documento, un intento de ejercicio literario, se reconoce que “hoy no presentamos una sentencia”. La JEP acertó con esa aseveración. La Jurisdicción Especial para la Paz no presentó al país una sentencia, y mucho menos una sentencia condenatoria.
Muchos colombianos esperaban una condena en contra de los miembros de las FARC-EP. Tenían la expectativa porque cuando se suscribió el Acuerdo Final de Paz en el año 2016, se prometió paz, pero esta vez sin impunidad.
De hecho, se sostuvo que el nuevo modelo de justicia transicional marcaría un punto de inflexión en la historia del país. Primero, porque a diferencia de otros procesos de paz, en este sí se sancionaría a los máximos responsables de los delitos más graves y representativos cometidos por el grupo guerrillero, disipando los temores sobre la impunidad generada en otros escenarios, como ocurrió con el M-19. Y segundo, porque por primera vez las víctimas del conflicto serían referentes y eje central de la justicia transicional.
Un análisis desapasionado de esta primera sentencia de la JEP obliga a replantear la idea sobre la supuesta superación de la impunidad. Aunque con formas, rituales y protocolos distintos, este proceso de negociación y concertación con las FARC no es muy diferente del que se surtió, por ejemplo, con el M-19, que dejó en muchos un sinsabor de impunidad por los indultos y amnistías que se otorgaron de manera indiscriminada. La primera sentencia de la JEP revela que, en realidad, este nuevo proceso es estructuralmente equivalente, aunque con una cosmética más refinada, sofisticada y depurada.
Las tres razones
Hay al menos tres razones por las que hoy en día no se puede hablar honestamente de una superación de la impunidad en el contexto del Acuerdo Final de Paz.
Primero. El libreto de la JEP. La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz introduce un discurso ambiguo y ambivalente sobre el talante de las FARC-EP y sobre la naturaleza de las actividades desplegadas por este, que termina diluyendo la gravedad del secuestro y que, incluso, termina por legitimar aquello que estaba obligado a reprochar y sancionar. En síntesis, en el fallo se sostiene que el grupo guerrillero surgió como respuesta a un estado generalizado de injusticia, inequidad y represión estatal, que su actividad perseguía el restablecimiento de un orden “democrático, participativo y favorable a sus convicciones sociales, más igualitario y justo para la comunidad”, pero que en el camino se cometieron algunos errores y excesos.
En últimas, entonces, se aplaude la existencia de las FARC-EP y sus líneas de acción, y se censura con discreción y timidez algunas de sus desviaciones y descarríos. Se trata entonces de una defensa velada del grupo guerrillero como tal, y de una romantización e idealización de su actividad delictiva.
Entre otras cosas, el fallo señala que las FARC surgieron como “respuesta a la represión estatal”, que “la guerrilla redestribuía tierras y regulaba el acceso a recursos naturales (agua y caza)”, que sus actividades respondían al “móvil progresivo de pretender cambiar o sepultar un viejo orden de privilegios”, y que lograron llevar a cabo una especie de “reforma agraria distribuyendo tierras usurpadas a terratenientes ausentistas entre campesinos pobres”.
De igual modo, la providencia desplaza la responsabilidad al Estado, al menos parcialmente, bajo el argumento de que este era fuente de represión, de que “no estaba dispuesto a admitir una oposición revolucionaria legal”, y de que, en este marco, el ciudadano tenía una muy “limitada posibilidad de ejercer sus derechos, que “obligaría” a algunos ciudadanos a “adoptar una posición rebelde frente a la autoridad”.
Por esta razón, “un elemento original del conflicto está relacionado con el desconocimiento de los derechos a la participación de un sector social excluido por la representación estatal durante los procesos democráticos y de formación de la voluntad social”. Los crímenes cometidos en el camino serían “deslices” del grupo guerrillero.
Dentro de esta narrativa complaciente y deferente, los más de 20.000 casos de secuestro son descritos de manera parca y discreta, quizás tratando de atenuar y ocultar las miserias que rodearon esta práctica, y los dramas y las tragedias humanas asociadas. La JEP opta por descripciones generalistas y asépticas, en lugar de la exposición cruda y fría de los detalles, en donde radica la médula de la humillación y la ignominia asociada al secuestro.
Se habla eufemísticamente de “provisión de alimentos inadecuados o insuficientes”, de “privación de condiciones básicas de sanidad e higiene”, de “reclusión de los secuestrados en campamentos precarios” o de “negligencia en la atención médica”. Nada que pueda ser suficientemente gráfico para entender el fenómeno y la dimensión de la tragedia para tantas personas.
Se trata, en definitiva, de un libreto condescendiente que termina por excusar el delito de secuestro.
Segundo. Los 8 condenados. La sentencia se presenta a sí misma como la respuesta al fenómeno del secuestro perpetrado por las FARC entre los años 1993 y 2012. Según estimaciones de la propia JEP, se trataría de 21.396 hechos victimizantes, muchos de ellos mediados por privaciones de libertad por largos periodos de tiempo, humillaciones y carencias.
Paradójicamente, la condena es únicamente para 8 individuos, en su calidad de jefes del Secretariado del grupo guerrillero: Rodrigo Londoño Echeverri, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Por supuesto que quienes participaron en estos miles de secuestros son muchos más que estos pocos sujetos. Por tanto, muchos autores y partícipes de este delito no recibirán ningún reproche ni sanción por parte del Estado.
Es cierto que la Corte Penal Internacional ha venido aceptando que, en escenarios de transición, la función persecutoria del Estado pueda concentrarse en lo que se denomina los “máximos responsables” de los crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta categoría no se encuentra prevista en el Estatuto de Roma como tal, y tampoco ha sido reconocida pacíficamente por todas instancias de los sistemas mundial y regional de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha insistido en que la prohibición de la impunidad exige a los estados sancionar a todos los autores y participes de estos crímenes.
Y, más allá del debate sobre la figura del “máximo responsable”, lo cierto es que la JEP hizo un uso laxo y ligero de la misma. Bajo la idea de que el Secretariado era la instancia jerárquicamente superior dentro de la estructura de las FARC, convenientemente el proceso se concentró en 8 individuos. Sin embargo, esta estructura no era rígida, ni tampoco se reducía a un Secretariado y unas unidades de mando: ¿no hay ninguna responsabilidad para los 31 miembros del Estado Mayor, ni en los bloques de frentes, ni en los frentes ni en las compañías? Además, según se reconoce en el mismo fallo, el Secretariado no logró mantener el control de las unidades de bajo su mando, y muchas actividades delictivas no estuvieron bajo su dirección y dominio efectivo, por lo que muchos secuestros ocurridos entre los años 1993 y 2012, probablemente la mayoría, no pueden ser reconducidos a la actuación del Secretariado.
La JEP tampoco brindó ninguna explicación sobre la metodología de depuración para pasar de 21.000 secuestros a 8 únicos responsables.
Desde esta perspectiva, es claro que el Estado renunció a la posibilidad de sancionar a los centenares que guerrilleros que dirigieron los miles de secuestros en un territorio extenso, durante varias décadas.
Tercero. Las sanciones. La parte resolutiva de la sentencia contiene 130 órdenes. Ninguna impone una sanción a los miembros del Secretariado de las FARC-EP. En su mayoría, las órdenes están dirigidas, no a los comparecientes, sino a múltiples instancias estatales para que estructuren y ejecuten toda suerte de programas para mantener vivas las conversaciones sobre el secuestro, y, en algunos pocos casos, para desplegar actividades de restauración: recolección de información y realización de materiales de divulgación por parte el Centro Nacional de Memoria Histórica, realización y difusión de documentales a cargo de RTVC, difusión de la obra “Abran la puerta que quiero ser libre” por parte del Ministerio de Educación, o instalación de baldosas para la memoria por parte del SENA, por ejemplo.
De manera marginal se menciona que los comparecientes deben ser incorporados a estos programas. Sin embargo, no se define la manera en que deben participar en los “proyectos restaurativos” orientados a la “reparación simbólica, reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.
Solo se especifica que deben permanecer en los lugares dispuestos para la ejecución de las referidas actividades y cumplir con el horario establecido, aunque, en cualquier caso, pueden solicitar permisos para salir del área o del horario fijado previamente. Incluso, “en ausencia de dicha autorización, los comparecientes se abstendrán de realizar movimientos que los alejen del lugar de cumplimiento”.
Las demás cláusulas de la parte resolutiva del fallo otorgan importantes blindajes a los comparecientes: al tratarse de una “sanción” “totalizante”, las condenas impuestas previamente por la justicia ordinaria pierden eficacia. Del periodo inicial de 8 años de las llamadas “sanciones propias” se debe restar el tiempo ya cumplido, que oscila entre 7 y 11 meses. También se aclara enfáticamente que los miembros del Secretariado pueden desarrollar libremente actividades políticas y proselitistas, y finalmente se ordena al Ministerio de Defensa implementar programas de seguridad para brindarles protección especial.
Nada de lo anterior podría ser entendido como una sanción, y menos aún como una privación efectiva de la libertad.
Lo anterior lleva a plantearnos nuevamente el interrogante de si, efectivamente, el proceso de desmovilización es estructuralmente distinto de aquellos otros que, buscando la paz, han dejado un manto de impunidad. El primer fallo de la JEP parece indicar que, efectivamente, no hay ninguna diferencia sustantiva. El déficit de justicia se proyecta en todos los frentes: en el libreto, en las personas sancionadas, y en las condenas mismas. Hace unas décadas, cuando se negoció con el M-19, se concertó una impunidad abierta, directa y sincera, con nombre y apellido, en nombre de la paz. Hoy tenemos esa misma impunidad, pero con otro ropaje, con muchas luces y colores, con un gran andamiaje y mucha burocracia de por medio. Y, probablemente, con una ganancia muy escasa en términos de la consecución de la tan anhelada paz.
(*) Estudió Derecho y Filosofía y una maestría en Derecho Constitucional; ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional por 10 años; interesada en temáticas nacionales e internacionales relacionadas con justicia y derechos humanos, con enfoque crítico, analítico e investigativo.

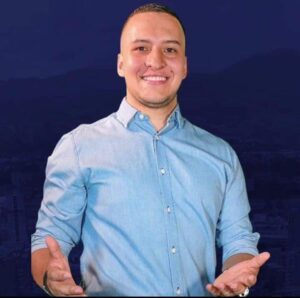





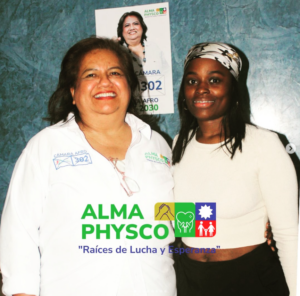
Uff, más de acuerdo no podría estar. Que bien cómo la Dra. Escobar deja al descubierto las argucias y las falencias de una justicia transicional que en vez de traer la prometida justicia, está agrandando las heridas de víctimas y muchos colombianos.